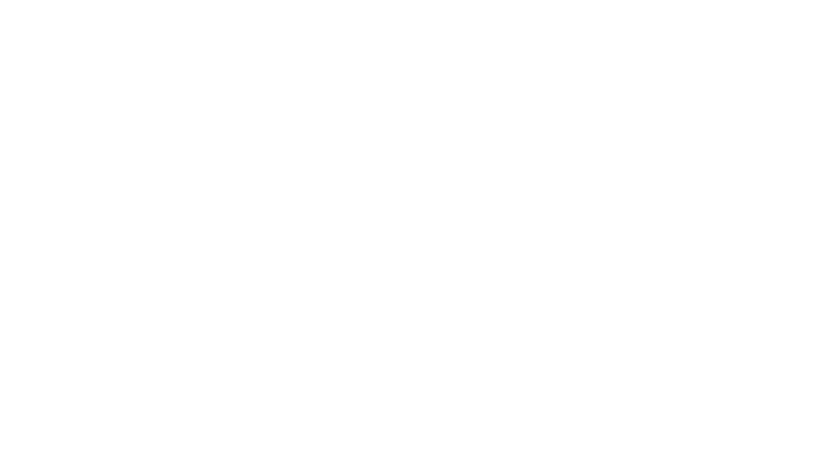Sus días y sus noches eran iguales, pero le pesaban más los domingos.
A mediados de julio conjeturó que había cometido un error al parcelar el tiempo, que de
cualquier modo nos lleva. Entonces dejó errar su imaginación por la dilatada tierra
oriental, hoy ensangrentada, por los quebrados campos de Santa Irene, donde había
remontado cometas, por cierto petiso tubiano, que ya habría muerto, por el polvo que
levanta la hacienda, cuando la arrean los troperos, por la diligencia cansada que venía
cada mes desde Fray Bentos con su carga de baratijas, por la bahía de La Agraciada,
donde desembarcaron los Treinta y Tres, por el Hervidero, por cuchillas, montes y ríos,
por el Cerro que había escalado hasta la farola, pensando que en las dos bandas del Plata
no hay otro igual. Del cerro de la bahía pasó una vez al cerro del escudo y se quedó
dormido.
Cada noche la virazón traía la frescura, propicia al sueño. Nunca se desveló.
Quería plenamente a su novia, pero se había dicho que un hombre no debe pensar en
mujeres, sobre todo cuando le faltan. El campo lo había acostumbrado a la castidad. En
cuanto al otro asunto… trataba de pensar lo menos posible en el hombre que odiaba.
El ruido de la lluvia en la azotea lo acompañaba.
Para el encarcelado o el ciego, el tiempo fluye aguas abajo, como por una leve
pendiente. Al promediar su reclusión Arredondo logró más de una vez ese tiempo casi
sin tiempo. En el primer patio había un aljibe con un sapo en el fondo; nunca se le
ocurrió pensar que el tiempo del sapo, que linda con la eternidad, era lo que buscaba.
Cuando la fecha no estaba lejos, empezó otra vez la impaciencia. Una noche no pudo
más y salió a la calle. Todo le pareció distinto y más grande. Al doblar una esquina, vio
una luz y entró en un almacén. Para justificar su presencia, pidió una caña amarga.
Acodados contra el mostrador de madera conversaban unos soldados. Dijo uno de ellos:
—Ustedes saben que está formalmente prohibido que se den noticias de las batallas.
Ayer tarde nos ocurrió una cosa que los va a divertir. Yo y unos compañeros de cuartel
pasamos frente a La Razón. Oímos desde afuera una voz que contravenía la orden. Sin
perder tiempo entramos. La redacción estaba como boca de lobo, pero lo quemamos a
balazos al que seguía hablando. Cuando se calló, lo buscamos para sacarlo por las patas,
pero vimos que era una máquina que le dicen fonógrafo y que habla sola.
Todos se rieron.
Arredondo se había quedado escuchando. El soldado le dijo:
—¿Qué le parece el chasco, aparcero?
Arredondo guardó silencio. El del uniforme le acercó la cara y le dijo:
—Gritá en seguida: ¡Viva el Presidente de la Nación, Juan Idiarte Borda!
Arredondo no desobedeció. Entre aplausos burlones ganó la puerta. Ya en la calle lo
golpeó una última injuria.