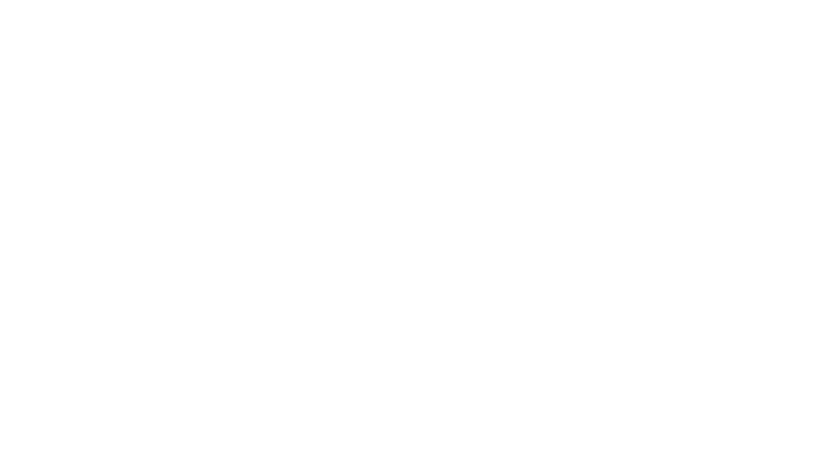Cuando Saltillo era una ciudad pequeña, en la que «todos» podíamos decir que nos conocíamos, era también, se supone, una ciudad sin problemas fuertes, aunque en realidad los de mi generación éramos aún niños y no nos apurábamos de los problemas de Saltillo, débiles o fuertes, grandes o pequeños, pues los nuestros era hacer las tareas, jugar a las canicas y al trompo, y esperar, a veces pedir, que nuestros papás nos llevaran al cine, y en diciembre, por supuesto, escribirle a Santa Claus, para decirle lo que él ya sabía: que nos habíamos portado muy bien y pedirle los juguetes que queríamos. En la casa, mis hermanas y yo llenábamos la página con una caligrafía muy clara, para que Santa entendiera, sin lugar a dudas, lo que le pedíamos para esa fecha maravillosa, la Navidad.
Después de la tradicional cena del 24, con pavo, relleno y ensalada de manzana y bombones, a mis hermanas y a mí nos urgía, sin que nos lo dijeran los adultos, irnos a dormir, para que Santa Claus pudiera llegar a dejarnos los regalos solicitados. Nos despedíamos de toda la familia (abuelos y tíos), y nuestros papás nos acompañaban a la cama para acostarnos, y nosotros, por única vez en el año, esperábamos con ansia que se retiraran al comedor para que nos dejaran dormir.
Ya acostados y tapados, mis hermanas y yo —cada uno en su cama—, intentábamos, infructuosamente, dormir, para que pasara el tiempo, para que llegaran los pedidos, pero un insomnio maligno nos mantenía despiertos mucho más de lo deseado. Finalmente, sin darnos cuenta, nos dormíamos, y al amanecer despertábamos y corríamos al pino para ver lo que nos había traído Santa Claus.
Entre risas nerviosas íbamos descubriendo cuáles cajas eran para cada uno, de todos los regalos apiñados bajo el pino y desperdigados por el piso. A esas horas, con el ruido, despertaban y se levantaban también nuestros papás y los abuelos, y en círculo alrededor de nosotros miraban con curiosidad los regalos que nos habían traído. Y mis hermanas y yo, felices, disfrutábamos los juguetes nuevos y la ropa, que nunca faltaba entre los obsequios de Santa. En una ocasión hasta zapatos me trajo, los cuales, por cierto, me gustaron mucho. Nunca supe cómo le había hecho Santa Claus para conocer mi gusto y mi número de calzado, pues me quedaron muy bien.
Después de varios días llegaba enero, y muy poco después el regreso a clases, con mucho frío. Aunque estaba en el Colegio Zaragoza, de hermanos lasallistas, los de cuarto año de primaria aún teníamos una maestra: la señorita Amador. Una gran profesora, muy amable, hasta que la odié aquel regreso a clases, ese terrible día de enero.
Antes de entrar al salón estábamos mis amigos y yo platicando de lo que habíamos recibido en Navidad, y hasta presumíamos la ropa nueva o algún juguete que hubiéramos llevado, sin la intención de causar problemas en el salón, era para sacarlo a la hora del recreo, y mientras tanto lo guardaríamos dentro del pupitre (pues eran de esos escritorios, desconocidos para las nuevas generaciones, que banquillo y escritorio eran un solo mueble, y bajo la tapa del mismo se podían guardar una infinidad de objetos).
Llegó aquella maestra al salón, nos pidió que entráramos y nos sentáramos en nuestros lugares, y ella, con un pequeño pero reconocible esfuerzo, subió los dos escalones de la tarima (sí, los maestros tenían su escritorio sobre una tarima, para poder vernos y vigilarnos a todos) para sentarse frente a su escritorio. La maestra inició la clase, como cada mañana y cada tarde, con una oración, y luego nos preguntó, uno a uno, qué habíamos recibido de regalos en la Navidad que acababa de pasar.
Mis compañeros fueron nombrando y describiendo sus presentes. «Qué de mucho», pensé de algunos, y «qué poco», pensé de otros al oír las listas de cada uno de ellos. Yo ansiaba que me tocara el turno para poder presumir lo mucho que me había traído Santa Claus. Finalmente, la señorita Amador se dirigió a mí y me preguntó: «Armando, ¿qué te regalaron tus papás en la nochebuena?» Su pregunta me sorprendió, pues claramente me preguntó qué me habían regalado mis papás. Entonces le aclaré que ellos no me habían regalado nada, pero que Santa Claus me llenó de cosas que le había pedido.
Con mi aclaración mis compañeros se rieron, y uno de ellos preguntó en voz alta: «¿Todavía crees en Santa Claus?» Para colmo, la señorita Amador lo apoyó al decir que mis papás eran Santa Claus. Supongo que vio mi cara de sorpresa y de incredulidad, porque a continuación nos dio una plática sobre lo agradecidos que debíamos de estar con nuestros papás por los sacrificios que hacían para darnos tantos regalos.
Mis emociones pasaban de la estupefacción a la decepción, de la humillación por la burla de mis compañeros a sentirme traicionado por mis papás. No sé qué más pasaba por mi mente. Murmuré la lista de regalos, más triste que contento y, por fortuna, pasó con cierta rapidez aquel momento de confusión. Cuando regresé a la casa le reclamé a mis papás, sin rencor, pero decepcionado y triste.
Años después, muchos años después, entré a terapia, y recuerdo que en la sesión en que hablé de esa mañana de enero, lloré. ¡A ver cómo me va en mi próxima sesión! ¡En enero!
¡Feliz Navidad!