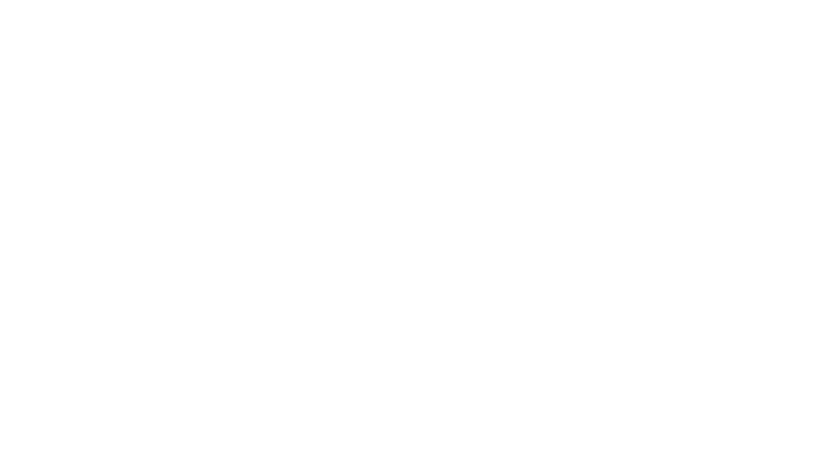Cuando Jorge Leipen Garay, quien estaba al frente de la Subsecretaría de Recursos No Renovables, me nombró su secretario particular, el secretario del Patrimonio Nacional era Horacio Flores de la Peña (lo fue de 1970 a 1975), originario de Saltillo. Tuve muchas oportunidades de tratarlo, ahí en la Secretaría y posteriormente en París, pues fue Embajador en Francia de 1977 a 1982. Me tomó un especial afecto por ser también de Saltillo, ya que estaba muy orgulloso de su tierra y tenía grandes recuerdos, me dijo que había estudiado en la Escuela Coahuila, y se acordaba muy bien de sus maestras y maestros.
Regreso a la época de la Secretaría del Patrimonio Nacional: un día nos avisaron que iría a las oficinas del Secretario De la Peña el Primer Ministro de Jamaica, Michael Manley, con dos de sus secretarios, para hacer un convenio de asesoría para la extracción y tratamiento de la bauxita —que está compuesta principalmente por alúmina, óxido de hierro y sílice (es de donde se extrae el aluminio)—. Teníamos que hacer un proyecto de convenio pues mi jefe, Leipen Garay, sería el asesor. Y yo tenía que redactar el documento, junto con el personal del área jurídica de Patrimonio (por eso aprendí y recuerdo lo que es la bauxita).
Llegó el día de la reunión y luego de los saludos y una breve conversación social pasamos al proyecto, y tuve que verlo con uno de los altos funcionarios de Manley, para ver si se requerían correcciones o agregados. Ahí estaban, por supuesto, los abogados del jurídico por si había que redactar algo en términos legales. Todo quedó perfecto, inmediatamente se mecanografió la versión final y se pasó para que lo firmaran el licenciado De la Peña, el Primer Ministro de Jamaica, y, como testigos, mi jefe y uno de los ministros jamaiquinos.
Quince días después partimos para Jamaica, mi jefe, el director de Minas y el jefe de Exploración de la Subsecretaría, y yo. Me impresionó mucho el aeropuerto de Kingston, la capital de Jamaica, sobre todo en el aterrizaje, pues la pista estaba en paralelo con la costa, casi pegada al océano, y desde mi ventanilla sólo veía el mar, cada vez más cerca, y tenía la sensación de que nos estrellaríamos en el agua.
Luego de instalarnos en un hotel de Kingston, salimos a caminar, pues la cita con el ministro Manley sería hasta el día siguiente. El guía que nos pusieron nos llevó a muchos lugares muy interesantes, pero a mí lo que me llamó mucho la atención fue una edificación redonda y muy alta, ubicada en el centro de la capital. «Es la Cárcel de la Pistola», nos explicó el guía. Resulta que ahí metían a todos los individuos que encontraran armados durante las redadas que se hacían casi a diario, debido al altísimo índice de criminalidad en esas fechas, tanto en esa ciudad como en el resto del país. Desde las altas ventanas de esa prisión nos gritaban insultos pues nosotros, el grupo de México, estábamos viendo hacia arriba. Supongo que eran insultos pues el guía no quiso decirnos qué decían.
Al día siguiente, luego de una breve entrevista con el Primer Ministro —quien nos regaló una pequeña caja llena de souvenirs—, nos dirigimos a un salón para de ahí salir a visitar las minas, pero por fortuna mi jefe, Leipen, me dijo que si quería podía ir a Montego Bay, al otro lado de la isla, y pasar allá todo el día en la playa. Le agradecí mucho y me fui con otro guía que me llevó.
Llegamos y nos inscribieron por medio día en el mejor hotel de Montego Bay, junto al mar: el “Playboy”. Obviamente en la entrada había una «conejita», y dentro pude constatar que casi todo el personal del hotel eran mujeres vestidas de conejitas, pero no como las había visto en la famosa revista de Hugh Hefner, sino totalmente vestidas. Eso sí, todas muy bellas. El hotel estaba lleno pues el turismo era (y supongo que sigue siendo) otra gran fuente generadora de divisas en Jamaica. Terminado el viaje, regresamos a México y se continuó con el convenio, a partir de entonces eran los técnicos especialistas los que iban a Jamaica asesorar a los ingenieros de aquel país.
En otra ocasión, Flores de la Peña invitó a un gran empresario, el accionista mayoritario de Bancomer, Manuel Espinoza Yglesias, hombre muy conocido pues en todo gran negocio que hubiera en México, don Manuel estaba presente. El Lic. De la Peña nos invitó a la reunión y nos lo presentó como «Mi gran amigo», y agregó: «Nuestra amistad nunca ha sido manchada por coincidir en algo». Espinoza Yglesias volteó a ver a De la Peña y éste soltó la carcajada, y entonces todos nos reímos, incluido don Manuel, quien, si acaso, llegaba al borde de la mesa. Era de muy baja estatura.
En otro momento, le pedí a Leipen el estacionamiento de la Secretaría, por dos días, para organizar una exposición de fotografías que se llamaría «Las mil muertes de Noé Murayama». Noé era el gran villano del cine nacional y de las telenovelas, y en todas las películas en las que intervino al final lo mataban, y él tenía fotos de todas esas muertes, algunas inimaginables. Como yo tenía una muy buena amistad con él, un día le propuse hacer una exposición de esas imágenes y le gustó mucho la idea.
Leipen me dijo que él no me podía prestar el estacionamiento, que el único que podía hacerlo era el secretario. Esperé el momento adecuado en una reunión y le expliqué a Flores de la Peña lo de la exposición, y agregué que podíamos traer mucha prensa y que Murayama traería artistas de cine y televisión, y que podía ser buena publicidad para la Secretaría. Me miró y me dijo: «Chino, tienes razón. Pero sólo dos días, y yo inauguro la exposición». Genial, pensé yo. Flores de la Peña le habló a su secretario particular y lo instruyó para que hablara con el personal de mantenimiento para que se pusieran de acuerdo conmigo. Le agradecí y en 15 días armamos todo. De las oficinas del Distrito Federal me prestaron un par de carros chocados, que pusimos como parte de la ambientación, agregamos cartulinas con frases sobre el mal, sobre el crimen, citas de novelas policiacas sobre el tema, y, por supuesto, las fotografías con Noé en el momento de las diferentes muertes de sus personajes: ahogado, baleado, apuñalado, degollado, ahorcado, golpeado, atropellado, etc.
En la noche de la inauguración, fuimos Noé y yo por mi jefe y por Flores de la Peña a su oficina, para bajar a la inauguración. En el estacionamiento estaban todos los actores y actrices amigas de Noé, mucha gente de prensa y personal de la Secretaría. El coctel se hizo porque mi jefe, cuando me dijo que viera al secretario para pedirle el estacionamiento, me dijo también: «Si te lo presta, te pago el brindis».
Bajamos en el elevador al lugar de la exposición, y todos los presentes nos recibieron con aplausos, luego todo mundo se acercó a saludar a mi jefe, a Flores de la Peña y a Noé, y se hizo el recorrido. Cuando se acabó y se fueron todos los invitados, tuvimos que desmontar todo y retirar los carros chocados. Guardé las fotos y los textos con frases célebres sobre el mal y el crimen.
Dos días después salieron las críticas, que comentaban maravillas de la exposición, pero… ¡Oh, Dios!, atacaban el tema seleccionado. Leipen me dijo: «Sube a ver a Horacio. Quiere platicar contigo». Subí a la oficina del secretario. Me dijo: «¡Te felicito por la exposición, pero no me vuelvas a implicarme en tus asuntos culturales de crímenes! ¡Llévate los periódicos!» No dije nada y salí, cargado de diarios.
En otra ocasión, Flores de la Peña me acompañó a la exhibición de una película en la que trabajé como actor, dirigida por Manuel Michel (el director de «Patsy, mi amor», basada en un argumento de García Márquez). Vimos la película en los Estudios Churubusco. Al salir, me pidió que no volviera a actuar.