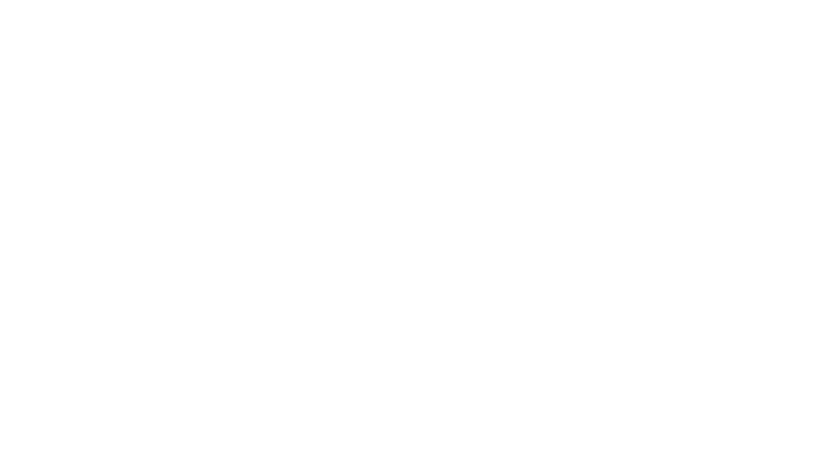«Las siete ya -se dijo cuando sonó de nuevo el despertador-, las siete ya
y todavía semejante niebla», y durante un instante permaneció
tumbado, tranquilo, respirando débilmente, como si esperase del
absoluto silencio el regreso del estado real y cotidiano. Pero después se
dijo:
«Antes de que den las siete y cuarto tengo que haber salido de la cama
del todo, como sea. Por lo demás, para entonces habrá venido alguien
del almacén a preguntar por mí, porque el almacén se abre antes de las
siete.» Y entonces, de forma totalmente regular, comenzó a balancear su
cuerpo, cuan largo era, hacia fuera de la cama. Si se dejaba caer de ella
de esta forma, la cabeza, que pretendía levantar con fuerza en la caída,
permanecería probablemente ilesa. La espalda parecía ser fuerte,
seguramente no le pasaría nada al caer sobre la alfombra. Lo más difícil,
a su modo de ver, era tener cuidado con el ruido que se produciría, y
que posiblemente provocaría al otro lado de todas las puertas, si no
temor, al menos preocupación. Pero había que intentarlo.
Cuando Gregorio ya sobresalía a medias de la cama -el nuevo método
era más un juego que un esfuerzo, sólo tenía que balancearse a
empujones- se le ocurrió lo fácil que sería si alguien viniese en su
ayuda. Dos personas fuertes -pensaba en su padre y en la criadahubiesen sido más que suficientes; sólo tendrían que introducir sus
brazos por debajo de su abombada espalda, descascararle así de la
cama, agacharse con el peso, y después solamente tendrían que haber
soportado que diese con cuidado una vuelta impetuosa en el suelo,
sobre el cual, seguramente, las patitas adquirirían su razón de ser.
Bueno, aparte de que las puertas estaban cerradas, ¿debía de verdad
pedir ayuda? A pesar de la necesidad, no pudo reprimir una sonrisa al
concebir tales pensamientos.
Ya había llegado el punto en el que, al balancearse con más fuerza,
apenas podía guardar el equilibrio y pronto tendría que decidirse
definitivamente, porque dentro de cinco minutos serían las siete y
cuarto. En ese momento sonó el timbre de la puerta de la calle.
«Seguro que es alguien del almacén», se dijo, y casi se quedó petrificado
mientras sus patitas bailaban aún más deprisa. Durante un momento
todo permaneció en silencio.
«No abren», se dijo Gregorio, confundido por alguna absurda
esperanza.
Pero entonces, como siempre, la criada se dirigió, con naturalidad y con
paso firme, hacia la puerta y abrió. Gregorio sólo necesitó escuchar el
primer saludo del visitante y ya sabía quién era, el apoderado en
persona. ¿Por qué había sido condenado Gregorio a prestar sus
servicios en una empresa en la que al más mínimo descuido se concebía
inmediatamente la mayor sospecha? ¿Es que todos los empleados, sin
excepción, eran unos bribones? ¿Es que no había entre ellos un hombre
leal y adicto a quien, simplemente porque no hubiese aprovechado para
el almacén un par de horas de la mañana, se lo comiesen los
remordimientos y francamente no estuviese en condiciones de
abandonar la cama? ¿Es que no era de verdad suficiente mandar a
preguntar a un aprendiz si es que este «pregunteo» era necesario?
¿Tenía que venir el apoderado en persona y había con ello que mostrar
a toda una familia inocente que la investigación de este sospechoso
asunto solamente podía ser confiada al juicio del apoderado? Y, más
como consecuencia de la irritación a la que le condujeron estos
pensamientos que como consecuencia de una auténtica decisión, se
lanzó de la cama con toda su fuerza. Se produjo un golpe fuerte, pero
no fue un auténtico ruido. La caída fue amortiguada un poco por la
alfombra y además la espalda era más elástica de lo que Gregorio había
pensado; a ello se debió el sonido sordo y poco aparatoso. Solamente no
había mantenido la cabeza con el cuidado necesario y se la había
golpeado, la giró y la restregó contra la alfombra de rabia y dolor.
-Ahí dentro se ha caído algo- dijo el apoderado en la habitación
contigua de la izquierda.
7 de Junio Digital > Noticias > Cultura > La metamorfosis, por Kafka 5
Tags:Franz Kafka