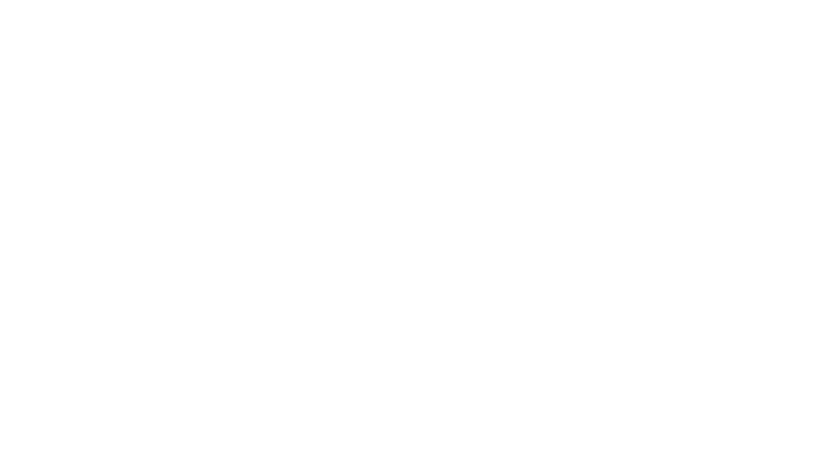De París a Roma
Cuando estaba estudiando francés en La Sorbona, en París (el muy rimbombante título de mis estudios era Civilización Francesa), llegó mi primer puente (o fin de semana largo) y decidí ir a pasarlo a Roma. Todavía tenía un Eurorail-pass (como un boleto-credencial que entonces se vendía, con el que se podía uno subir a cualquier tren de pasajeros, en casi todos los países de Europa y en primera clase). Salí ese sábado, muy temprano, a Roma; me bajé corriendo del tren en Pisa, y me dirigí a ver la Torre de Pisa, la Basílica y el Baptisterio, que están localizados en el mismo lugar. Admiré las tres maravillosas edificaciones y me regresé a la estación; tomé el siguiente tren para seguir a Roma.
Llevaba poco dinero y tenía que ahorrar, así que, durante un buen rato, en el trayecto, estudié con detenimiento un mapa de Roma y de los autobuses de Roma. No quería moverme en el metro pues no podría ver nada de la mítica ciudad.
Llegué a la terminal y, con mi veliz a cuestas, tomé el autobús que me llevaría al centro de la ciudad. Mi plan era conseguir un hotel barato pero céntrico para poder caminar. Todos saben que la única manera de conocer una ciudad es a pie. El autobús que abordé iba vacío y tranquilamente me acomodé, con el veliz a mis pies, en un asiento más o menos a la mitad del vehículo para poder ver todo a mi placer.
En la siguiente y primera parada, unos 50 italianos subieron por la puerta del frente y otros 50 por la puerta de fondo. Quedé atrapado en medio del autobús —para colmo le cedí mi lugar a una señora—, apretujado por los muy locales pasajeros, al grado de que casi iba parado de puntas y, para mi mala suerte, las ventanillas quedaban muy abajo para poder ver algo del exterior.
Una hora después se vació el autobús. Habíamos llegado a la terminal de la ruta. Tuve que esperar otra media hora para el regreso y sucedió lo mismo, y no me bajaba en ninguna parada porque no veía en dónde estábamos, y al agacharme para mirar por la ventanilla, no reconocía nada (yo esperaba reconocer algún sitio por haberlo visto en alguna película). Total, tres horas después estaba de nuevo en la estación del tren.
Tuve que gastar «más» dinero y tomar un taxi para que me llevara a un hotel. El taxista era un tipo bastante viejo y pensé que no me robaría, así que decidí confiar en él. Como pudimos nos dimos a entender. Yo quería ir a un hotel céntrico y barato. Luego de un viaje relativamente largo, me llevó a una posada. Pagué y me bajé. No decía «Hotel» por ninguna parte, ni tenía algún tipo de anuncio. Entré y encontré una barra de recepción, y detrás de la barra un joven muy amable que me invitó a acercarme. Le pedí un cuarto y me dio una llave, y me dio a entender que tomara la habitación cuya puerta abriera esa llave.
Ya todo era muy extraño, pero estaba muy cansado y, sin preguntar nada más, comencé a probar puerta por puerta. Finalmente se abrió una y entré, prendí la luz y pude apreciar la austeridad republicana en todo su esplendor. Una cama angosta, un buró, una silla, un ropero, un Cristo enorme en la pared, sobre la cama, y un letrero que indicaba que el desayuno se servía a las 8 a.m., que el comedor estaba en la planta baja y el baño al final del corredor.
Me acosté rendido. En la mañana tocaron a la puerta para decir que eran las 6 a.m. No recordaba haber pedido que me despertaran, pero finalmente era domingo y quería visitar todo lo que pudiera. A las ocho bajé al desayuno y, al entrar al comedor, vi que tenía mesas alargadas y estaban llenas de hombres y mujeres vestidos de negro. Me senté, nos sonreímos unos a otros entre los que estábamos más cerca. En ese momento empezaron a traer tazas de café, tazones de avena y unos panes que me recordaron los bolillos.
Ahí comprendí que ese era un hotel para curas y monjas. Desayuné muy bien, traía hambre pues no había cenado. Al terminar fui a la recepción y, en inglés, pude aclarar la situación. La señora que me atendía sonrió y me dijo que no había problema. Pregunté cuánto debía y me dijo que nada. Y hasta me cuidarían la maleta para pasar a recogerla esa tarde. Más contento quedé.
Salí agradecido. Caía una lluvia terrible pero así me fui al Vaticano. Crucé la Plaza de San Pedro con los zapatos hundidos en el agua, el paraguas doblado hacia afuera y totalmente empapado.