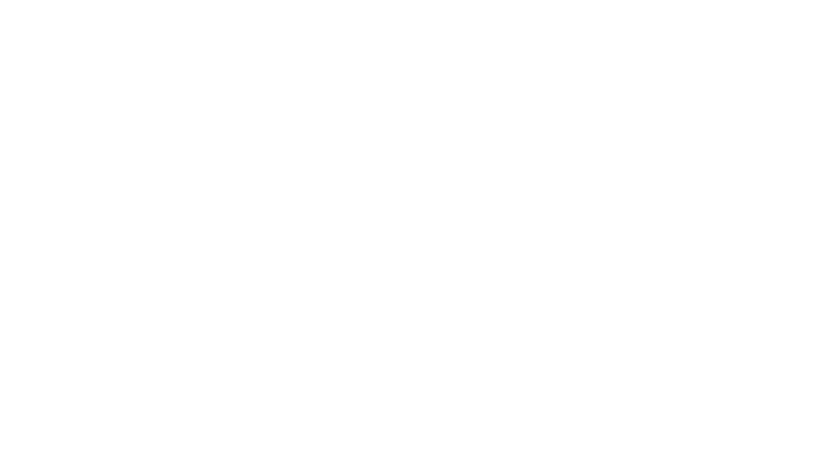A principios de los años noventa —yo trabajaba ya en la UAdeC—, realizamos un viaje mi hermano Jesús Enrique, nuestro amigo Martín García y yo, para visitar varias ciudades de Europa. Nuestra base sería París. Compramos lo que en aquella época se llamaba (no sé si aún exista este servicio) «Eurorail pass», que era un boleto-credencial con el que se podía abordar cualquier tren de casi todos los países europeos, en vagones de primera y sin necesidad de hacer trámites.
Salimos de París y viajamos a Pisa, a Florencia y a Roma; el regreso a París fue por Venecia, pasando por Verona, donde, por cierto, visitamos la casa de Julieta y encontramos que el lugar supuestamente exacto era una vulcanizadora, pero decentemente conservaba una placa que indicaba había sido la casa de los Capuleto, y por ahí cerca había una casona que tenía un balcón —el balcón de Julieta, por supuesto—, con otra placa acerca de la obra de Shakespeare y un aparato de monedas en el que se podía escuchar una breve explicación, en varios idiomas, acerca de la tragedia. Y luego fuimos a España.
Pero regresemos un poco. Al llegar a Roma nos instalamos en un hotel cercano a la estación del ferrocarril, y mientras nos arreglábamos para salir nos dimos cuenta de que era 23 de diciembre y por tanto ahí pasaríamos la Navidad. Visitamos museos, el monumento del Rey Víctor Manuel, la fuente de Trevi, la plaza Navona, caminamos por las calles de la ciudad, comimos pastas y pizzas. El día siguiente, el 24, lo dedicamos al Vaticano, sus museos, la plaza, la catedral. Cenamos temprano porque no había muchos restaurantes abiertos, y porque debíamos levantarnos temprano para asistir a la misa de Gallo (es un decir, sería como a las 9 de la mañana, más o menos) en la catedral de San Pedro, oficiada por el Papa.
A la mañana siguiente llegamos corriendo a la iglesia, pero ya estaba totalmente llena. No sabíamos si quedarnos pues estaríamos casi parados en la plaza cuando una monja que estaba en la puerta principal nos dijo que abrirían la puerta lateral de la catedral, y que, si nos apurábamos, seríamos de los primeros en entrar.
Corrimos hacia esa entrada, rodeando la iglesia, y, en efecto, estaban abriendo las puertas. Entramos, junto con muchos otros turistas e italianos, y logramos conseguir asientos en la primera banca, que estaba a unos 30 metros (quizá más, no tengo las medidas de la enorme iglesia, pero estábamos en primera fila) de donde, minutos después, estaría oficiando el Papa (viéndolo de perfil, a su izquierda).
Durante la misa, como ya estaba muy enfermo, Juan Pablo II se la pasó sentado, fueron varios cardenales los que oficiaron la misa, pero teníamos una vista privilegiada de Su Santidad. Pudimos ver que se quedaba dormido y que le temblaban las manos, vimos cómo se limpiaba la boca para secarse la saliva que salía de sus labios. Tomamos muchas fotos de él.
Al momento de la comunión, salieron decenas de sacerdotes con copones llenos de ostias para que todos los que quisieran comulgar pudieran hacerlo. Pasaban por el frente de las bancas del frente (como la nuestra) y luego por los costados. Al llegar el padre frente a mí me ofreció la ostia, y yo le dije que no, en forma muy amable, pero vi que le causó sorpresa; siguió con mi hermano quien sin empacho alguno comulgó, lo mismo que Martín. Yo, asombrado, les pregunté por qué (teniendo en cuenta que la suma de años sin confesión de los tres podría ser de varias décadas), y ambos me dijeron que nada tenía de malo que hubieran comulgado, y que eso es lo que se supone que hace la gente que va a las misas del Papa, en el Vaticano y en plena Navidad.
Ahí reaccioné y me dije «Pues claro, es cierto». Me levanté y casi corriendo entre los que estaban de pie e hincados en esa primera fila, murmurando «perdón, perdón, sorry, mi scusi», logré alcanzar al sacerdote al que le había dicho que no y le dije en varios idiomas que siempre sí quería comulgar; más sorprendido que antes me vio, pero me dio la comunión. Regresé por donde había venido, murmurando otra vez «perdón, sorry, mi scusi», con la ostia pegada al paladar, pero ya muy contento. Jesús y Martín se estaban riendo de mí, y vi con claridad el ridículo que acababa de hacer.
Mientras, la misa seguía y el Papa era despertado por alguno de los sacerdotes para que leyera algún pasaje de un gran libro que le sostenían frente a su cara, y otro cardenal le limpiaba la comisura de la boca. Al final, con ayuda, pudo levantarse para dar la bendición papal.
Salimos y, como era Navidad, y antes de mediodía, nos encontramos con que no funcionaba el metro y los pocos taxis que había los acaparaban de inmediato los miles de turistas que iban saliendo del Vaticano, así que caminamos muchísimo, pero Roma estaba preciosa y casi vacía.
El 26 o 27 seguimos con nuestro viaje, primero a Venecia, luego a Barcelona, a Valencia y a Madrid, donde pasamos el año nuevo. De ahí a París, de donde regresamos a México. A nuestra llegada, los tres mandamos revelar las fotografías que habíamos tomado de nuestro viaje. Las únicas fotos que se velaron, de las tres cámaras, fueron las del Papa. Jesús, mi hermano, dice que se debió a lo poco iluminado de la iglesia (y a la pésima calidad de nuestras cámaras). Quizá tenga razón.