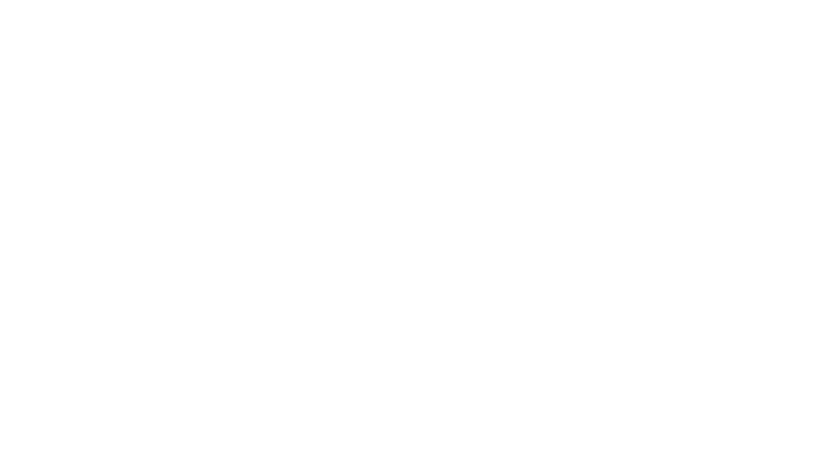Debo haber vivido años en ese lugar, pero no puedo medir el tiempo. Seres
vivos debieron haber atendido a mis necesidades, y sin embargo no puedo
rememorar a persona alguna excepto yo mismo, ni ninguna cosa viviente salvo
ratas, murciélagos y arañas, silenciosos todos. Supongo que, quienquiera me
haya cuidado, debió haber sido asombrosamente viejo, puesto que mi primera
representación mental de una persona viva fue la de algo semejante a mí, pero
retorcido, marchito y deteriorado como el castillo. Para mí no tenían nada de
grotescos los huesos y los esqueletos esparcidos por las criptas de piedra
cavadas en las profundidades de los cimientos. En mi fantasía asociaba estas
cosas con los hechos cotidianos y los hallaba más reales que las figuras en
colores de seres vivos que veía en muchos libros mohosos. En esos libros
aprendí todo lo que sé. Maestro alguno me urgió o me guió, y no recuerdo
haber escuchado en todos esos años voces humanas…, ni siquiera la mía; ya
que, si bien había leído acerca de la palabra hablada nunca se me ocurrió hablar
en voz alta. Mi aspecto era asimismo una cuestión ajena a mi mente, ya que no
había espejos en el castillo y me limitaba, por instinto, a verme como un
semejante de las figuras juveniles que veía dibujadas o pintadas en los libros.
Tenía conciencia de la juventud a causa de lo poco que recordaba.
Afuera, tendido en el pútrido foso, bajo los árboles tenebrosos y mudos, solía
pasarme horas enteras soñando lo que había leído en los libros; añoraba verme
entre gentes alegres, en el mundo soleado allende de la floresta interminable.
Una vez traté de escapar del bosque, pero a medida que me alejaba del castillo
las sombras se hacían más densas y el aire más impregnado de crecientes
temores, de modo que eché a correr frenéticamente por el camino andado, no
fuera a extraviarme en un laberinto de lúgubre silencio. Y así, a través de
crepúsculos sin fin, soñaba y esperaba, aún cuando no supiera qué. Hasta que
en mi negra soledad, el deseo de luz se hizo tan frenético que ya no pude
permanecer inactivo y mis manos suplicantes se elevaron hacia esa única torre
en ruinas que por encima de la arboleda se hundía en el cielo exterior e ignoto.
Y por fin resolví escalar la torre, aunque me cayera; ya que mejor era
vislumbrar un instante el cielo y perecer, que vivir sin haber contemplado jamás
el día. A la húmeda luz crepuscular subí los vetustos peldaños de piedra hasta
llegar al nivel donde se interrumpían, y de allí en adelante, trepando por
pequeñas entrantes donde apenas cabía un pie, seguí mi peligrosa ascensión.
Horrendo y pavoroso era aquel cilindro rocoso, inerte y sin peldaños; negro,
ruinoso y solitario, siniestro con su mudo aleteo de espantados murciélagos.
Pero más horrenda aún era la lentitud de mi avance, ya que por más que
trepase, las tinieblas que me envolvían no se disipaban y un frío nuevo, como
de moho venerable y embrujado, me invadió. Tiritando de frío me preguntaba
por qué no llegaba a la claridad, y, de haberme atrevido, habría mirado hacia
abajo. Antojóseme que la noche había caído de pronto sobre mí y en vano tanteé
con la mano libre en busca del antepecho de alguna ventana por la cual espiar
hacia afuera y arriba y calcular a qué altura me encontraba.
7 de Junio Digital > Noticias > Cultura > El extraño 2, de Howard Phillips Lovecraft