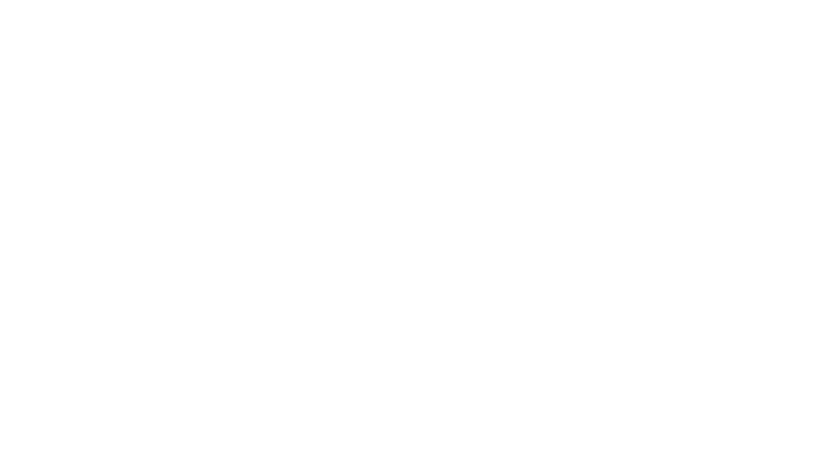CAPÍTULO VI
La sotto giorni nubilosi e brevi
Nasce una gante a cui’l morir non dole.
(Petrarca).
Onieguin, dándose cuenta que Vladimir ha desaparecido, siéntese nuevamente
invadido por el aburrimiento y, al lado de Olga, se entrega a sus pensamientos,
satisfecho de su venganza. Olenka también bosteza, y con la mirada busca a
Lenski; el interminable cotillón le parece peor que una pesadilla. Mientras tanto,
preparan las camas para los invitados, que son repartidos por toda la mansión,
desde la entrada hasta el cuarto de las sirvientas. Tan sólo mi Onieguin se va a
dormir a su casa. Todo se ha calmado. En el salón, el pasado Pustiakov ronca junto a
su gruesa mitad; en el comedor, Gvozdin, Buyanoff, Petuchko y Flianof, que no se
encuentra bien, se ha recostado en los sillones; en cuanto a monsieur Triquet, con su
gorro colorado y su camiseta, se echa en el suelo. Las jóvenes, en las habitaciones de
Tatiana y de Olga, están presas por el sueño. La pobre Tania no duerme; en la
ventana, sola y triste, iluminada por el rayo de Diana, fija la mirada en la oscuridad
del campo.
La inesperada aparición de Onieguin, la ternura instantánea de su mirada y su
extraña conducta con Olga, han herido a Tatiana hasta el fondo de su alma. De
ninguna manera puede comprenderlo. Una angustia celosa la atormenta, y es como
si una mano helada le oprimiese el corazón, como si viese bajo sus pies un sombrío y
fragoso abismo. «Moriré —dice Tania—; pero la muerte recibida por él es
agradable. No me lamento. ¿Para qué lamentarme? Él no puede darme la felicidad».
¡Adelante, adelante, novela mía! Un nuevo personaje nos llama. A cinco verstas
de Krasnogorie, el pueblo de Lenski, vive Zaretski, en su desierto filosófico, gozando
de perfecta salud; el que en sus tiempos fue un alborotador, cabecilla de una banda
de jugadores de cartas y de unos aturdidos calaveras, así como tribuno de una
taberna. Hoy día es bueno y sencillo, padre de familia, aunque soltero; amigo
seguro, apacible terrateniente y hasta persona honrada. ¡Así nos corrige nuestro
siglo!
Antaño, la voz lisonjera de la sociedad halagaba en él una perversa audacia; la
verdad es que a cinco sagenie apuntaba un as y daba en el blanco. Para deciros
aún más, una vez, en una batalla, de todo punto ebrio, se distinguió dejándose caer
valientemente de su caballo kalmulko en el barro, con lo cual fue hecho prisionero
por los franceses. ¡Valeroso rehén! Un nuevo Régulo, dios del honor, dispuesto
siempre a entregarse a las cadenas para vaciar todas las mañanas tres botellas a
crédito.
Por aquel entonces bromeaba con gracia, sabía burlarse del tonto y tomar el pelo
al listo, abiertamente o con insinuaciones, aunque algunas veces esto no pasara sin
castigo para él y cayera en la trampa como un pobre infeliz. Sabía discutir
alegremente, contestar con terquedad e ingenio. Sabía, a sangre fría, hacer regañar a
dos amigos para que se provocasen en duelo, y también conocía el arte de
reconciliarlos, para almorzar después con ellos y deshonrarlos a los dos con bromas y
mentiras. ¡Sed alia tempora! Ha logrado su propósito; otra travesura, como un sueño
de amor, que pasa con viveza juvenil.
Según dije, mi Zaretski, al fin resguardado de las tempestades bajo la sombra de
las acacias y de los cerezos silvestres, vivo como un verdadero filósofo, planta
repollos igual que Horacio, cría patos, gansos y enseña el alfabeto a los niños. NO era
tonto, y a Eugenio, aunque no compartiera sus sentimientos, le agradaba la gracia de
sus juiciosas opiniones sobre esto y aquello. Le visitaba a veces con verdadero placer;
por eso a la mañana siguiente no se extrañó en absoluto al verle. Zaretski, después de
los primeros saludos, interrumpiendo la conversación, le entregó un mensaje del
poeta. Onieguin se acercó a la ventana y lo leyó para sí. Aquello era una correcta,
noble y corta provocación o cartel de desafío.