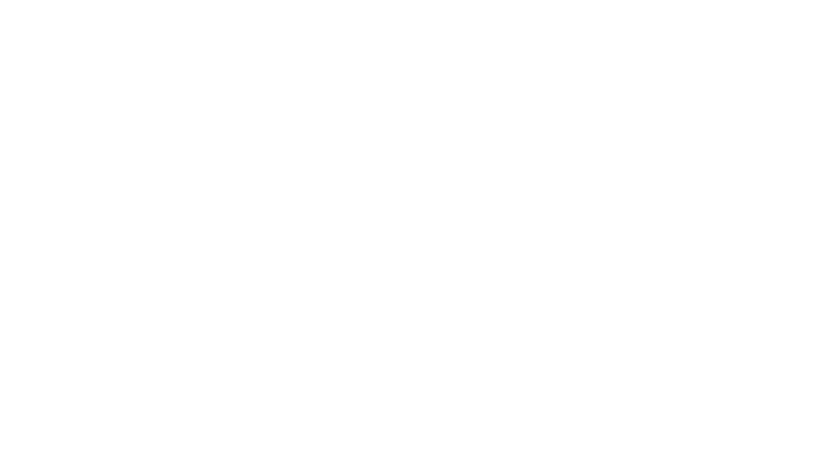Fierro, como era de esperar, fue el encargado de la ejecución, a la cual dedicó desde luego la eficaz diligencia que tan buen camino le auguraba ya en el ánimo de Villa, o, según decía él: de “su jefe”.
Declinaba la tarde. La gente revolucionaria, tras de levantar el campo, iba reconcentrándose lentamente en torno del humilde pueblecito que había sido objetivo de la acción. Frío y tenaz, el viento de la llanura chihuahuense empezaba a despegar del suelo y apretaba los grupos de jinetes y de infantes: unos y otros se acogían al socaire de las casas. Pero Fierro —a quien nunca detuvo nada ni nadie— no iba a rehuir un airecillo fresco que a lo sumo barruntaba la helada de la noche. Hizo cabalgar a su caballo de anca corta, contra cuyo pelo oscuro, cano por el polvo de la batalla, rozaba el borde del sarape gris. Iba así al paso. El viento le daba de lleno en la cara, mas él no trataba de eludirlo clavando la barbilla en el pecho ni levantando los pliegues del embozo. Llevaba enhiesta la cabeza, arrogante el busto, bien puestos los pies en los estribos y elegantemente dobladas las piernas entre los arreos de campaña sujetos a los tientos de la montura. Nadie lo veía, salvo la desolación del llano y uno que otro soldado que pasaba a distancia. Pero él, acaso inconscientemente, arrendaba de modo que el animal hiciera piernas como para lucirse en un paseo. Fierro se sentía feliz: lo embargaba el placer de la victoria —de la victoria, en la cual nunca creía hasta consumarse la completa derrota del enemigo—, y su alegría interior le afloraba en sensaciones físicas que tornaban grato el hostigo del viento y el andar del caballo después de quince horas de no apearse. Sentía como caricia la luz del sol —sol un tanto desvaído, sol prematuramente envuelto en fulgores encendidos y tormentosos.
Llegó al corral donde tenían encerrados, como rebaño de reses, a los trescientos prisioneros colorados condenados a morir, y se detuvo un instante a mirar por sobre las tablas de la cerca. Vistos desde allí, aquellos trescientos huertistas hubieran podido pasar por otros tantos revolucionarios. Eran de la fina raza de Chihuahua: altos los cuerpos, sobrias las carnes, robustos los cuellos, bien conformados los hombros sobre espaldas vigorosas y flexibles. Fierro consideró de una sola ojeada el pequeño ejército preso, lo apreció en su valor militar —y en su valer— y sintió una pulsación rara, un estremecimiento que le bajaba desde el corazón, o desde la frente, hasta el índice de la mano derecha. Sin quererlo ni sentirlo, la palma de esa mano fue a posársele en las cachas de la pistola.
—Batalla, ésta —pensó.
Indiferentes a todo, los soldados de caballería que vigilaban a los prisioneros no se fijaban en él. A ellos no les preocupaba más que la molestia de estar montando una guardia fatigosa —guardia incomprensible después de la excitación del combate— y que les exigía tener lista la carabina, cuya culata apoyaban en el muslo. De cuando en cuando, si algún prisionero parecía apartarse, los soldados apuntaban con aire resuelto y, de ser preciso, hacían fuego. Una onda rizaba entonces el perímetro informe de la masa de prisioneros, los cuales se replegaban para evitar el tiro. La bala pasaba de largo o derribaba a alguno.