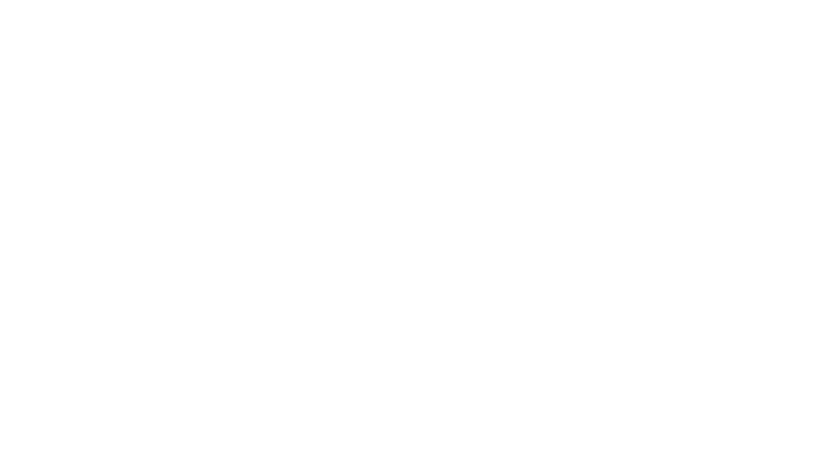En la calle de los libros había una librería, cuando entrabas podías apreciar dos cuadros de bronce. Era una avenida que transitada, pero pocos de detenían a entrar. Ese día hacía un frío, pero el poeta Kavierin sentía calor de tanto caminar y sus pies estaban adoloridos como la estatua de Pushkin. Recordaba la infancia y pensaba que su ciudad no lo comprendía. Su mejor época estaba pasando. Ahora era un bardo de pocos amigos. Un raro ruido invadía su tranquilidad, pero intentaba controlarse escuchando a Mozart.
Se reía de los versos que había escrito en su juventud, en esa época escribía fragmentos de pueblos que visitaba. Su vida había sido un misterio, acudía a las librerías y se sumergía en una profunda meditación por la forma en que leía. Se sentía el hombre más feliz y amaba a su familia. Había aprendido a expresar sus sentimientos, al llevar a su hija a la escuela le alegraban los amaneceres y ambos dialogaban como filósofos. Veían la vida con su atmósfera de bromas.
Cierto día, había estado leyendo hasta altas horas de la madrugada, las risas de las palabras evaporaban su biblioteca y escuchaba el aullido de los lobos del cuento. El silencio de la noche trasmitía miedo. Kavierin disfrutaba de las fábulas que en realidad eran ilusiones. Al amanecer los rayos del sol anunciaban un nuevo día, esa mañana había desayunado café con leche. Era el clásico dibujo de un día con aires de relajación, pero la tormenta lo había tomado por asalto y cancelaba sus planes. En casa se ponía a leer una historia de un libro raro que encontraba. El relato hablaba del misterio que tiene los castillos, sus habitaciones de tortura, una nostalgia invisible lo invadía.
Como todos los días quedaba sumergido en un sueño, sus ojos cerrados veían fantasmas que expiaban por la ventana de su biblioteca. Lo cierto era que el lugar estaba en completo silencio y todos los ruidos eran producto de sus imaginaciones. Al despertar se preparaba un café, parecía estar afligido. En sus recuerdos estaba aquellos paseos por Coyoacán, sentía que se transformaba en un coyote. Seguía leyendo aquellas páginas que eran avenidas con librerías, tenían el rostro y la tranquilidad de Molière.
En su fantasía traía puesta las gafas de Quevedo y olfateaba los libros como Dostoievski. Sentía que la imaginación era una charla libresca con el poeta Baudelaire. Confesaba admiraba la sabiduría de Tolstói y la astucia de Faulkner. Que soñaba con dibujar a Rembrandt. Comentaba que los poemas de Rilke eran disparos como los del General Pancho Villa en Columbus. Admiraba a las mujeres de Pushkin y en especial Tatiana. Consideraba que las letras de Kafka no eran más tiernas que las prosas de Robert Walser. Aunque su poeta de sangre era el mismísimo Hölderlin, imaginaba que el alemán cuando escribía se subía a los barcos de Homero para encontrar la inspiración.
Aquella tarde bebía un chocolate y le estaba leyendo a su hija El diario de Ana Frank, en la mesa estaba un libro apolillado de Shakespeare y una obra de arte de Don Quijote. Todo eso lo concebía con un inefable sentimiento, pensaba que las buenas épocas alimentaban su fuerza para enfrentarse a las tempestades. Recordaba aquellos instantes relampagueantes que forjaron su personalidad. Alegóricamente su biografía era como epígrafe de un libro viejo en la calle Donceles. Su hogar eran libros con polillas que buscan lectores. Esas cosas le conmovían y quedaban guardadas en el cofre de la memoria.